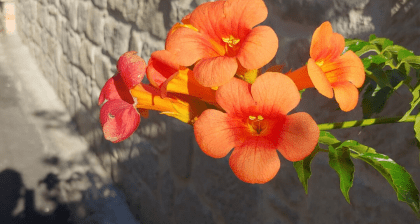
El alma y la cítara/16 – La «inmortalidad segunda» de los bienes acumulados y el camino de la fraternidad.
«Dantés, que tres meses antes solo aspiraba a la libertad, no tenía ya bastante con la libertad, y ambicionaba las riquezas. La culpa no era de Dantés, sino de Dios, que haciendo tan limitado el poder del hombre, le ha puesto deseos infinitos». Alexandre Dumas, El conde de Montecristo.
El salmo 49 nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la riqueza y sobre su promesa de vida eterna que, bien entendida, no es totalmente falsa.
Deseamos la riqueza porque aumenta nuestra libertad. La más fascinante y tentadora de todas las libertades “compradas” por la riqueza, es la libertad de la muerte y el sufrimiento. En esto radica la naturaleza religiosa de la riqueza, que puede convertirse en un ídolo para nosotros porque posee rasgos semejantes a los de la divinidad. En el Evangelio, fue Jesús mismo quien la puso en competencia con Dios, ya que promete una inmortalidad distinta. En el Edén, Elohim no prohibió al Adam los frutos del árbol de la vida, ya que esa prohibición habría resultado ineficaz, pues el deseo de inmortalidad para los hombres y las mujeres es muy fuerte. La riqueza nos atrae porque se nos presenta como lo que más se parece en la tierra al elixir de la eterna juventud. Eros (amor) y plutos (riqueza) son los dos dioses que, cada uno a su manera, nunca han dejado de combatir a thanatos (muerte).
La promesa de la riqueza ejerce sobre nosotros una fascinación casi invencible porque, al igual que la promesa de la serpiente, no es enteramente falsa. El rico está menos expuesto a la vulnerabilidad de la existencia, vive en casas más seguras, tiene acceso a mejores curas, Por eso, entre otras razones, en la Biblia y en muchas culturas, ser rico se consideraba una bendición de Dios – no por casualidad usamos la expresión “bienes”, es decir cosas buenas.
La potencia religiosa de la riqueza crece con la extensión del área de la vida social cubierta por el dinero, que siempre ha sido extensa. Incluso en una sociedad premoderna, la riqueza excedía del ámbito típicamente económico hasta rozar el paraíso y el purgatorio (mercado de las indulgencias). No debemos pensar que la riqueza solo es muy importante en una economía de mercado: el dinero ya era dios mucho antes del capitalismo. En un mundo con escasa circulación de moneda, con la riqueza concentrada en unas pocas manos celosas, el poder sobrenatural del dinero era mayor que hoy. Si, por una parte, el aumento de las áreas sociales cubiertas por los mercados hacer crecer la importancia de la moneda (si con la moneda se compra casi todo, la moneda se convierte en casi todo), por otra parte su amplia difusión en muchas manos la reduce; de este modo, no es fácil calcular la suma algebraica de estos dos efectos de signo opuesto. La avaricia, la avidez y la envidia a los ricos no eran en la Edad Media menores que hoy, y las dinámicas sociales existentes tras los denarios de Judas, las dracmas y los talentos, no eran demasiado distintas de las que hay detrás de nuestros euros. El desarrollo de los mercados no reduce la envidia social, pero la orienta por senderos menos dañinos. Por eso, la ética económica bíblica no ha perdido nada de su capacidad para hablarnos hoy de nuestro trabajo, de nuestras riquezas y de nuestras pobrezas: «Prestaré oído al proverbio, al son de la cítara propondré mi enigma… Confían en sus riquezas y se jactan de sus inmensas fortunas, pero ninguno puede librarse de los días aciagos ni pagar a Dios su rescate. Es muy caro el precio de la vida» (Salmo 49, 5-8).
En otra de las obras maestras absolutas del salterio, este salmista, hijo de los profetas y maestro de Job y Qohélet, nos alecciona con un canto universal dirigido a la humanidad entera: «Oíd esto, pueblos todos, escuchadlo, habitantes del orbe; tanto plebeyos como nobles, juntos ricos y pobres» (49,2-3). El enigma se refiere a la relación entre la riqueza y la muerte, el proverbio está dentro del estribillo del salmo: «El hombre en la opulencia no permanece: es como las bestias que perecen mudas» (49,13). El rescate es el tema central del salmo. En el Israel antiguo, la Ley de Moisés (Éxodo 21) preveía la posibilidad de conmutar, para algunos delitos, la pena de muerte por una condena en dinero, y por tanto rescatarla. El salmista conoce muy bien estas normas jurídicas, y sabe que su lector también las conoce. Por tanto, sabe claramente que el dinero puede rescatar de la muerte. Pero el salmo nos quiere decir que la riqueza solo puede retrasar la muerte, no puede rescatar la condición de mortalidad del ser humano, porque Sócrates es hombre en cuanto mortal. El salmista se despreocupa de la victoria penúltima de la riqueza y se concentra en su derrota última.
De este modo, visto desde la perspectiva de su mortalidad, el hombre es verdaderamente como los animales, el rico es como el pobre y el sabio es como el necio. Estamos ante un horizonte de igualdad cósmica: «No temas si uno se enriquece y aumenta el fasto de su casa: que al morir no se llevará nada, su fasto no bajará tras él» (49,17-18). Muchos sabios han comprendido esta vanidad de la riqueza. Pero también nosotros podemos entenderla, como la entienden los pobres cuando ven enfermar y morir infelices a los ricos, y la entienden los ricos cuando experimentan que sus riquezas no sirven para las pocas cosas que son verdaderamente importantes. El rico sincero es consciente de que en sus riquezas hay mucha vanitas.
La razón de la imposibilidad de rescatar la vida es muy hermosa: «Es muy caro el precio de una vida». La vida humana no puede ser rescatada porque el precio sería demasiado alto. Vuelve de nuevo el lenguaje económico a la fe, que generalmente conduce a caminos equivocados. Pero aquí la metáfora económica puede sugerirnos algo bueno. El valor de la vida humana no puede rescatarse con dinero porque tiene un valor infinito, y el precio necesario sería infinito. Esta es la base antropológica de la no comerciabilidad de la vida humana: no existe un mercado para la vida humana porque el encuentro entre demanda y oferta se produciría en el infinito; el punto de equilibrio estaría demasiado alto como para encontrarse en el Tierra: se necesitaría el Paraíso – ¿Y si aquí viéramos un sentido bueno de la metáfora del “precio” pagado por el Cristo crucificado? Siempre está el valor de la gratuidad: la gratuidad no tiene precio porque es impagable, porque su precio sería infinito. Así pues, cada vez que equiparamos una vida humana a un precio monetario, cada vez que intentamos comprar a una persona o partes de ella, renegamos del salmo 49, que tiene su raíz en el salmo 8 – «Sin embargo, lo hiciste poco inferior a un Dios» – y en nuestro ser “imagen de Dios”. Si Dios es infinito, toda imagen suya es infinita.
Si entendiéramos la importancia de estas palabras, podríamos decir también que el salario no es la medida del valor de nuestro trabajo. Una parte del infinito es infinita, y un infinito de orden inferior sigue siendo infinito. Nuestro trabajo vale infinitamente más que nuestro salario, que debería ser interpretado como la correspondencia a un don, como signo y símbolo de reconocimiento. Por consiguiente, los salarios no deberían ser demasiado distintos y desiguales – seré ingenuo e idealista (lo soy, y hago todo lo posible para seguir siéndolo), pero no consigo acostumbrarme a un mercado que paga por un día de trabajo de un consultor lo mismo que por un mes de trabajo de un jornalero.
Sin embargo, en la igualdad universal ante la muerte que canta el salmo debe haber algo aún más profundo. La humanidad, en la conciencia de sus poetas y sabios, siempre ha intuido que por debajo (o por encima) del espectáculo de verdadera desigualdad y verdadera injusticia creado por las riquezas y por las pobrezas, entre los hombres existía también una dimensión igual de verdadera de igualdad. Por supuesto al nacer y al morir, en el dolor y en el sufrimiento, pero no solo ahí. El economista Adam Smith intuyó un aspecto de esto (Teoría de los sentimientos morales, 1759), cuando afirmaba que si sumáramos las alegrías y los sufrimientos, nos daríamos cuenta de que los ricos y los pobres se parecen más de lo que generalmente se cree. Porque hay felicidades de los ricos que los pobres no conocen, es verdad, pero también hay infelicidades de la opulencia desconocidas para los pobres, del mismo modo que hay alegrías que solo los pobres con su libertad distinta experimentan, y los ricos envidian. Esta extraña igualdad entre ricos y pobres, añadía Smith, es bueno que solo la conozcan los filósofos, ya que, si fuera evidente para todos, la gente daría menos valor a las riquezas, dejaría de esforzarse para aumentarlas, y se detendría el desarrollo económico que según él se rige por una especie de «ilusión providencial». En muchas cosas de la vida somo verdaderamente iguales, antes de las riquezas y las pobrezas. Los ricos y los pobres se enamoran, son dejados y abandonados, traicionados y engañados, heridos y bendecidos, todos temen el dolor y la muerte. Debido a esta «igualdad primera», inclinarnos sobre la persona que encontramos «medio muerta» en el camino es suficiente para reconocer en ella «un hombre». Dejaríamos de ser humanos si antes de socorrerla le pidiéramos la entidad de su cuenta bancaria.
Ver la vida desde la perspectiva del último día debería aumentar los sentimientos de igualdad entre todos. Pero para que aumenten también los sentimientos de fraternidad hace falta algo más. El salmista puede olvidarse en su canto de las victorias penúltimas de las riquezas, puede despreocuparse de su inmortalidad segunda. Pero nosotros no: nosotros no podemos olvidar que entre el día del nacimiento y el de la muerte, los dos días donde los animales y los hombres se parecen en su efímera y contingente condición de criaturas, los días transcurren de forma muy distinta. El filósofo, el poeta y el teólogo cumplen su cometido recordándonos que la riqueza no rescata de la muerte y que, por tanto, en el fondo no vale. El economista, el científico social y el político saben que lo que ocurre entre el primer día y el último es muy importante para la calidad moral y espiritual de la propia vida y la de todos. Y por tanto la riqueza vale. De este modo, tras haber meditado la vanidad de todo lo que hay bajo el cielo estrellado o durante un funeral, no debemos quedarnos tranquilos hasta que cada niño que nace pueda crecer en un mundo donde la escasez de bienes no le impida llevar una vida digna, donde las condiciones materiales de su familia no se conviertan en un fardo demasiado pesado para levantar el vuelo, donde no haya algunos, muy ricos, que puedan vivir doscientos años mediante la sustitución de órganos y otros que mueran a los tres años de malaria. La riqueza no lo rescata todo, pero rescata algo. Puede rescatar a muchas personas de una vida indigna, y por tanto debe ser distribuida y compartida de modo justo. La vida no puede ser rescatada por la riqueza, pero la riqueza sí puede ser rescatada por la comunión: «El hombre en la opulencia no comprende» (49,21).
Original italiano publicado en Avvenire el 12/07/2020.


