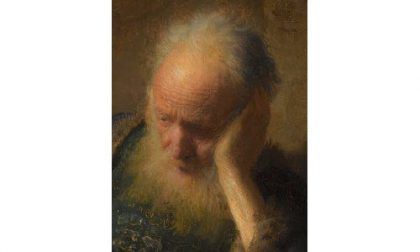
El alba de la medianoche/1
Ustedes que aman, ustedes que anhelan, oigan ustedes, enfermos de adioses: en sus miradas empezamos nosotros a vivir, en sus manos que buscan en la luz azul – nosotros olemos a mañana. Su aliento nos aspira, nos atrae a su sueño, a los sueños, que son nuestro reino donde la oscura nodriza, la noche, nos hace crecer, hasta que nos reflejemos en sus ojos, hasta que hablemos a sus oídos.
Nelly Sachs En las moradas de la muerte
La profecía es un bien capital en todo tiempo y lugar, en todas las sociedades, en todas las comunidades y para todas las personas. Cuando, además, se vive en una época de grandes crisis, la profecía se convierte en un bien de primera necesidad, tan valioso y esencial como el agua y el cariño.
En las crisis de desenlace incierto, que nos esperan en las encrucijadas decisivas de la existencia, equivocarse de dirección significa perderse, extraviarse y no volver a casa. Este tiempo nuestro, donde se concentra una cantidad impresionante de crisis, muchas de ellas cruciales, tiene una necesidad infinita de profecía. Tenemos una necesidad infinita de aprender de nuevo a hablar, a hablarnos y a contarnos historias grandes. Y por consiguiente tenemos una necesidad también infinita de aprender de nueva a escuchar, a escucharnos y a amar el silencio, que es el padre de toda palabra no vana. Los profetas, junto con los poetas, son los expertos de la palabra, los guardianes de su fuerza y su misterio. Son sus parteras. Sin esta nueva-antigua cultura de la palabra y de las palabras, que siempre se cultiva en el alma personal y colectiva, seremos cada vez más víctimas de palabras que hemos dejado de controlar. Sin profecía no podemos vivir, no podemos ser justos. Podemos tener mil “sacerdotes” y “reyes”, pero donde no hay al menos un profeta, los pobres siguen siendo pobres para siempre, las comunidades se transforman en consumidoras de bienes de confort, la espiritualidad se convierte en una búsqueda de emociones y la fe se transforma en neurosis.
A lo largo de la historia de los pueblos, la profecía ha asumido muchas formas. Pero fue en Israel donde adquirió una forma distinta, especial, única. La calidad de la profecía bíblica, su fuerza, su duración, su inmensa belleza, así como el cuidado y la fidelidad con que se transmitió durante milenios, han hecho de ella un patrimonio universal, una cima del genio espiritual de la humanidad. Un gran don para todos. Por desgracia, la profecía bíblica nunca ha llegado a mucha gente; pero ahora aún llega con más dificultad, porque lleva la etiqueta de hecho religioso y las personas que no tienen una cultura religiosa la perciben como inútil. Demasiados cristianos creen que el Evangelio ya contiene todo “lo necesario” de la Biblia. Por otro lado, la profecía verdadera no es aduladora y no consiente nuestras certezas y nuestras comodidades, no responde a los gustos del consumidor. Además, para entender y amar esas palabras distintas necesitaríamos otros tiempos, otros ritmos, otra vida diferente a la que llevamos: distraída, fragmentada y frenética.
El encuentro con Jeremías puede cambiar la vida. Porque es el encuentro con un absoluto, como en Job, Qohélet, Pablo o Leopardi. Es poco frecuente encontrarnos en la vida con algo o con alguien portador de una o más dimensiones de absoluto y, por consiguiente, de inédito, nuevo y original.
En el libro de Jeremías hay muchas palabras de YHWH, pero también hay muchas palabras de Jeremías. Su libro nos desvela al hombre Jeremías, con sus dudas, sus crisis y sus preguntas. Como Oseas, más que Isaías.
Jeremías comienza su libro con el relato de su vocación. Probablemente la revelación más universal y eterna, de las muchas que contiene su profecía, es la relativa a la naturaleza profunda de la vocación. También Jeremías, al principio (bereshit) de su vida profética, se encuentra con una voz: «Me fue dirigida la palabra de YHWH en estos términos: Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes de que nacieses, te tenía consagrado: yo profeta de las naciones te constituí. Yo dije: “¡Ah, Señor YHWH! Mira que no sé expresarme, que soy un muchacho”. (…) Entonces alargó YHWH su mano y tocó mi boca. Y me dijo YHWH: Mira que he puesto mis palabras en tu boca. Desde hoy mismo te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos para extirpar y destruir, para perder y derrocar, para reconstruir y plantar» (Jeremías 1,4-10).
Cuando Jeremías recibe su vocación, en el año 627 a.C., tiene probablemente unos veinte años. Su experiencia profética se extenderá durante cuarenta años más (hasta el 587, año de la gran deportación a Babilonia, e incluso después). Nace en Anatot, cerca de Jerusalén, pero en “tierra de Benjamín” (1,1) y por tanto en una tribu del Norte, en el seno de una familia sacerdotal. Estos datos geográficos y familiares nos dicen muchas cosas acerca de la vida y el destino de Jeremías. A diferencia de Isaías, su mundo no es Jerusalén, sus tradiciones son las de los patriarcas, el Éxodo, Moisés, Canaán, y por consiguiente su horizonte espiritual es el de la Alianza. Su padre Jilquías, además, es heredero de Abiatar, exiliado por Salomón a aquella tierra (1 Reyes, 2,27) y sacerdote del templo de Silo, destruido y maldito (1 Samuel, 12-36). En la auto-presentación de Jeremías se encuentra inscrito su destino: extranjero, descartado, maldito.
En la vacilación de Jeremías ante la llamada («no sé expresarme, soy un muchacho»), está la vocación de Moisés y su resistencia («no sé hablar»), pero hay mucho más que eso. Jeremías descubre la vocación de joven, tal vez siendo aún un muchacho. Pero cuando la describe (o la dicta) ya es un hombre adulto, que se halla en la plenitud de su trayectoria profética. Estas palabras son el recuerdo de aquel primer y decisivo día, pero sobre todo son la interpretación de su misión y su destino.
Vivir la vocación y comprenderla son dos cosas muy distintas. El encuentro con la voz se produce dentro de un acontecimiento global y muy luminoso: oímos, vemos («¿Qué estás viendo, Jeremías?» 1,11), sentimos con el cuerpo («tocó mi boca»). Nos ponemos en marcha, caminamos, vivimos. Pero hace falta toda la existencia para entender lo ocurrido en aquel acontecimiento, y por lo general ni eso es suficiente. Pero hay algunos momentos, hechos o crisis durante los cuales comprendemos y re-comprendemos el sentido (significado-dirección-destino) de aquel encuentro de juventud. Estas interpretaciones sucesivas de la vocación a veces son coherentes entre sí y la que llega después desarrolla y explica la anterior. Otras veces, la segunda cambia y rectifica a la primera, o la tercera altera la segunda, y la coherencia de la historia de las interpretaciones salta; pero no así la coherencia de la interpretación de la historia, que sigue siendo (o puede seguir siendo) el desarrollo de la primera vocación.
Jeremías es un magisterio sobre toda vocación humana auténtica. Una voz llama a un destino ineludible al que hay que responder sabiendo que no existe otra respuesta posible. Es libertad y destino. Sólo los profetas, sobre todo Jeremías, conocen y reconocen esta dimensión misteriosa y paradójica de la vida vivida como llamada íntima: la máxima libertad junto a la máxima obediencia, la conciencia de estar viviendo la única vida posible y no poder elegir otra mejor. Veremos que esta elección/no-elección, esta libertad/obligación, esta liberación/lazo es el corazón secreto de la vocación de Jeremías y tal vez de toda vocación. Respondemos a la voz que encontramos porque no podemos dejar de responder, porque esa voz exterior es, a la vez, la más íntima. En esa respuesta sencillamente está nuestro destino, entendido en el sentido más bello y verdadero: nuestro lugar en el mundo («antes de haberte formado en el seno materno…»),
En el año 627 Jeremías no podía saber todo esto. Lo comprendió al hacerse adulto, o al menos lo intuyó. El bendito día de la llamada únicamente podemos reconocer que la voz que nos llama desde fuera estaba ya dentro de nosotros. Pero el misterio doloroso y el dolor luminoso de toda vocación se desvelan cuando esa voz se convierte en nuestra carne. Toda vocación es encarnación de una palabra acogida en la ignorancia de una juventud generosa. La belleza y el drama del primer encuentro están en “no saber” dónde vamos ni cuándo llegaremos.
Lo que Jeremías escribe de adulto no es la crónica de lo acontecido el día de su vocación, «en tiempo de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año trece de su reinado» (1,2). Es la comprensión de su destino. Con su vida, Jeremías “destruye y reconstruye”, siente miedo de las violentas reacciones que generan sus palabras: «Mira que hoy te he convertido en plaza fuerte, en pilar de hierro, en muralla de bronce frente a toda esta tierra, así se trate de los reyes de Judá como de sus jefes, de sus sacerdotes o del pueblo de la tierra. Te harán la guerra, mas no podrán contigo, pues contigo estoy yo para salvarte» (1,18-19). Y allí, en medio de la batalla, empieza a comprender la primera y antigua epifanía. Y nos la cuenta, para que no tengamos miedo en nuestras batallas de aquí y ahora.
Jeremías vive, actúa y escribe durante la mayor crisis del pueblo de Israel, que culminará con la toma de Jerusalén, la destrucción del templo y la deportación a Babilonia. Vive en un pequeño reino aplastado por grandes superpotencias. Por vocación, debe oponerse a los jefes y a los sacerdotes que, en esa crisis extraordinaria, siguen haciéndose la ilusión de poder resistir ante los imperios que les amenazan. Jeremías comprende, por vocación, que todo un mundo se está terminando. Lo dice, lo grita, pero el pueblo no quiere escuchar y le persigue. Jeremías es el profeta del tiempo de la noche, pero en su interior lleva un sol que le permite ver una aurora distinta a la que el pueblo, iluso, desearía ver. Y la anuncia, la canta. Hasta el final. Para todos, pero en primer lugar para los reyes y los sumos sacerdotes, sin miedo.
En su grito fiel y doloroso, Jeremías es compañero de Job, del “siervo sufriente”, del Cristo, de las noches y de las albas distintas de los profetas de todos los tiempos. Es amigo necesario de todos ellos: «Sin embargo, Jeremías atraviesa la Medianoche. La luz está en su Libro, y también el regocijo. Pero es en los atolladeros y en las escolleras donde inesperadamente hay que ver cómo reluce y oír cómo canta» (André Neher, Jeremías).
Publicado en Avvenire el 23/04/2017



Gracias Luigino por tu nota.
Vos, contándonos a Jeremías, pusiste palabras a las que muy tímidamente o a veces no tanto – pero sí desde la intuición y las emociones – quise poner a dos experiencias, personal y comunitaria, que están indicándome el camino de la encarnación de nuestro Ideal, junto a todos.
Gracias por tu racionalidad en perspectiva masculina, logra ordenarme.
‘Se necesita toda la existencia para entender lo ocurrido en aquel acontecimiento en el que nuestra vocación’… me atravesó, puso de pié, aceleró de alegría los latidos del corazón, provocó deseos de bailar y supe que si era así, podía vencer a la muerte ….
‘Hay algunos momentos, hechos y crisis durante los cuales comprendemos y re-comprendemos el sentido de aquel encuentro de juventud…………….pero hay otro en el cual la coherencia de la historia de las interpretaciones salta, pero no así la coherencia de la interpretación de la historia que sigue siendo el desarrollo de la primera vocación.’
En la soledad de la edad madura, aún elaborando algunos duelos, dos hechos distintos, uno en la ciudad y otro en el mar, en el primero ser testigo de una situación de exclusión y descarte social y en el segundo el encuentro con una persona.
Ambos sin un hilo argumental que los relacionara entre sí, pero sí el Hombre Mundo los hizo sentir en el cuerpo, en mí.
‘…. Nuevamente la voz que llama a un destino ineludible al que hay que responder sabiendo que no existe otra respuesta posible.’….
No soy profeta para conocer y reconocer esta dimensión misteriosa y paradójica de la vida vivida.
Pero vos y la experiencia de Jeremías han puesto palabras a lo que nunca hubiera podido hacer.
Sí sé que lo viví y continúo eligiendo vivir ya que es mi vocación, la voz más íntima. La misma llamada que escuché íntimamente en mis 13 años.
El sentido más bello y verdadero: nuestro lugar en el mundo («antes de haberte formado en el seno materno…») y que hoy se ha convertido en mi carne.
Nuevamente gracias Luigino